¡Hola a tod@s!
No hace falta leer mucho de este sitio para darse cuenta de que es un blog creado para una clase de la universidad. Que si Kafka, que se Juan Ramón Jiménez... El caso es que ya he acabado la maravillosa asignatura de Tendencias Literarias (que se me ha hecho un poco pesada, la verdad sea dicha)
No es por echar por tierra los trabajos de tan grandes autores aquí analizados y presentados, pero muy acordes con mis gustos... pues no van.
El caso es que me gustaba escribir y publicar entradas en el blog, y me ha quedado tan bonito... que me da pena borrarlo.
Así que he decidido continuar utilizándolo, no ya como un complemento de la asignatura sino como un blog propio, personal, en el que pueda expresar mis opiniones acerca de lo que quiera.
Me encanta leer y escribir, aunque si tengo que ser sincera últimamente no estoy muy puesta en ello. ¡Los estudios y Series-ly me roban tiempo! ;)
Pero que mejor ocasión para volver al mundo de los libros que La semana del libro.
Una nueva aventura me espera en estas páginas. Espero que mis reflexiones os gusten y que este blog vaya avanzando y ganando seguidores.
¡Hasta pronto!
Postproducción, de Bourriaud
RECESIÓN DE UN LIBRO
Post
producción. La cultura como escenario: modos en el que el arte reprograma el
mundo contemporáneo
Nicolas Bourriaud
María López González
Post producción es un libro del teórico francés Nicolas Bourriaud.
Originalmente escrito en inglés y publicado en el 2001, fue traducido al
español por Silvio Mattoni al mismo tiempo que se publicaba una edición en
francés. El libro salió a la luz gracias a la Editorial Adriana Hidalgo en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el año 2004. Consta de 123 páginas seguidas
por un índice que ayuda a comprender la estructura que sigue la línea del libro
al que completa: “Estética relacional”, escrito por el mismo autor.
Nicolas Bourriaud es un famoso escritor y crítico de
arte francés. Se le conoce principalmente por ser el director de la Escuela
Nacional Superior de Bellas Artes de París, así como por ser co-fundador de la
revista Perpendiculaire. Además de
trabajar en novelas y ensayos, su ocupación como curador ha dejado huella en
galerías y centros culturales de ciudades como Nueva York, San Francisco y
París.
El volumen plantea una reinvención del arte de la
modernidad, que ya no está basado en la originalidad de una obra sino en lo que
se puede hacer con ella. Los artistas de nuestra época cuentan con materiales
que ya existen y que seleccionan para combinarlos hasta crear algo totalmente
nuevo. Según Bourriaud, el arte moderno se vuelve más accesible a la
participación del ciudadano, ya que la post producción forma parte de un cambio
cultural al que la sociedad se va sumando poco a poco.
La obra empieza con una extensa introducción seguida
por tres secciones que hablan del uso de los objetos, de las formas y del mundo
en el ámbito artístico. Llama la atención que cada una de ellas está precedida
por una cita de otro autor en relación al tema que se va a tratar. Una cuarta y
última sección aconseja sobre cómo habitar la cultura global mientras sirve de
conclusión. Estas partes están a su vez divididas en títulos que separan los
argumentos que utiliza el autor para exponer su idea de esta nueva forma de
hacer arte.
En la introducción Bourriaud expone que debemos
utilizar la post producción como un recurso que nos ayude a crear arte en medio
de un entorno donde la oferta cultural se multiplica constantemente. En el
primer capítulo, El uso de los objetos,
habla de cómo estamos “pirateando” y creando arte de forma colectiva en vez de
individual desde los años noventa, mediante el reciclaje y la selección. El uso de las formas se divide en dos
partes muy diferenciadas. La primera nos habla de la figura del DJ como
reorganizador de obras de arte, mientras que la segunda está compuesta por
ejemplos de las experiencias de otros artistas modernos. El uso del mundo vuelve a retomar lo que se hablaba en el primer
bloque. Escribe sobre los derechos de autor y cómo han ido perdiendo
importancia en la sociedad para ser sustituidos por una especie de “comunismo
del arte” marcado por la globalización. Cita a la figura del hacker como un
elemento muy importante en este tema. Por último, la sección de Cómo habitar la cultura global nos habla
de la nueva disposición de almacenamiento de datos para terminar con una
conclusión rápida que viene diciendo lo que ya se ha explicado: la forma de
hacer arte ha cambiado, así como su punto de vista. Ahora está más
universalizada, lejos del elitismo profesional, en las manos de todo el mundo.
Nicolas Bourriaud expone así su trabajo de forma
organizada y bien diferenciada. El tema principal se mantiene a lo largo de
todas sus páginas, sin perder el hilo de lo que quiere contar. Ya desde la
introducción vemos como separa cada apartado haciendo uso del orden de las
letras del abecedario para no dejar lugar a dudas. Esta precisión a la hora de
organizar el contenido también se ve en su escritura. Aunque repite en varias
ocasiones el tema central del texto, siempre utiliza diferentes argumentos para
apoyarlo: desde citas de otros autores hasta experiencias de varios artistas.
Es justamente éste último detalle lo que puede
plantear más dificultades a la hora de leer el libro. La cantidad de nombres
que podemos encontrar en sus páginas es enorme, lo que puede suponer un
problema para el lector. No es que la obra tenga un elevado grado de dificultad
(cualquier persona de cultura media podría leerla sin problemas), sino que
puede llegar a ser abrumadora. Se citan nombres de artistas en prácticamente
todas las páginas, pero son nombres que se olvidan al pasar la hoja. Esto
entorpece la calidad divulgativa del escrito, ya que cuesta mantener la
atención si no se sabe de quién se está hablando.
El problema principal del libro es, en mi opinión,
la carencia de imágenes. No todos los ensayos deben tenerlas, pero creo que un
libro que trata sobre arte y narra cómo están hechas estas obras debería tener
algún ejemplo visual. Es agotador dejar una marca en una página para buscar un
nombre en Google, volver al libro, y
retomar el buscador virtual a los dos minutos. Sin embargo también creo que
esta situación ocurre porque el libro no está dirigido a un público general,
sino especializado. Las personas que sepan de arte, que hayan estudiado su
historia y estén al corriente de lo que ocurre en las galerías conocerán muchos
de los nombres citados, además de las obras que aparecen. Los conceptos de los
que se habla no les serán desconocidos, y no necesitarán más explicaciones.
El pop art, la figura del hacker, el DJ, el mercado
de Hollywood… son temas corrientes bastante conocidos sobre los que a uno no le
cuesta leer. Sin embargo, la lectura sobre las acciones de unos artistas generalmente
desconocidos para el público normal se hace pesada. No con esta afirmación
estoy juzgando el estilo de escritura del autor, ya que el lenguaje que utiliza
no es complicado, sino la manera de enfocarlo en un libro aparentemente
dirigido a un público abierto.
Así, creo que la segunda sección de esta obra, El uso de las formas, y concretamente La forma como escenario: un modo de
utilización del mundo es más útil para un lector especializado que para una
persona de a pie. Sin embargo, esta última encontrará interesante los temas
tratados en el resto del libro, sobre todo en la Introducción (que resume
bastante bien todo lo que se dirá en las páginas consecutivas) y en la cuarta
parte, ya que hace una buena evaluación de lo comentado.
Lo más importante del libro está, en mi opinión, en
la contraportada de este. Esta afirmación puede resultar chocante, pero si el
lector se fija reconocerá que realmente todos los datos esenciales e
importantes se encuentran ahí resumidos. En las páginas interiores Bourriaud
expande las ideas ahí expuestas mediante ejemplos, citas, referencias y largas
explicaciones, pero no dice realmente nada que no esté reflejado en la contraportada.
Aun manteniendo esta observación, he de decir que el
libro cumple con mis expectativas. Cuando cogemos el ejemplar sabemos que no
nos están presentando una novela de misterio, sino un trabajo que gira
alrededor de una nueva cualidad del arte. Lo que hace el autor es presentar una
argumentación sólida, bien escrita y presentarla ante un posible lector, que
bien puede ser especializado o alguien con interés sobre el tema.
A pesar de que salió a la venta en las librearías
españolas en el 2004, sigue siendo un tema actual a día de hoy. Al fin y al
cabo, la finalidad del trabajo de Bourriaud es ofrecernos un punto de
vista nuevo dentro del campo de las artes visuales. El término post producción está muy extendido
ahora. Programas como After Effects o
Final Cut se expanden como la pólvora
en los ordenadores de uso doméstico, pero la post producción no acaba ahí. Este
trabajo lo explica claramente y puede resultar muy útil tanto para un
especialista de arte como para cualquier persona que se acerque a este volumen
sin tener demasiados conocimientos previos, como es mi caso.
Escogí este libro porque la realización del mundo
del cine me llama mucho la atención. Siempre había pensado que el término “post
producción” tan sólo se acuñaba a este sector. Sin embargo, este texto me ha
abierto una nueva perspectiva. La post producción no sólo es un programa de
montaje de imágenes, sino todo un movimiento de reutilización de cosas que ya
tenemos y a las que queremos dar una nueva forma. Por lo tanto, he de concluir
diciendo que la obra del crítico de arte francés cumple su objetivo, que no es
otro que hacer comprender al lector las posibles oportunidades que tiene este
modelo de producción.
Octavio Paz
¡Hola otra vez!
Esta semana publico otra entrada porque también hemos hablado sobre otro poeta: Octavio Paz.
Aunque no pude asistir a la clase en horario de tarde, me parecía muy interesante por lo que decidí realizar mi último comentario de texto sobre uno de sus poemas: Elegía interrumpida.
Si lo queréis leer, pulsar en el enlace a los comentarios en la barra de arriba o seguir bajando en esta misma entrada.
¡Que lo disfrutéis!
Octavio Paz fue un escritor y poeta mexicano muy conocido por su actuación política
que le llevó a ocupar cargos como embajador y diplomático. Se le recuerda como un
gran intelectual del Siglo XX, especialmente en América del Sur, donde su obra nació y
fue creciendo llegando a ser muy influyente en todo el mundo. Aunque lo más conocido
de su trabajo es la poesía, también escribía ensayos y traducía textos. El año 1990 le
trajo el Premio Nobel de Literatura, al que le siguió en 1993 el Príncipe de Asturias.
Con un estilo indefinido que abarcó un poco de todo tipo de géneros y corrientes, Paz
influyó en las obras de muchos artistas, políticos y humanistas de su tiempo y del
posterior.
El escritor mexicano tenía una gran capacidad para la condensación en sus textos, algo
que se aprecia mucho en su poesía. Las palabras justas y necesarias para el tema que
quería expresar eran las que utilizaba. Este es un rasgo que se mantuvo a lo largo de
toda su vida, aunque podemos distinguir tres fases en su trabajo: el neo modernismo, el
surrealismo y la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, estas fases se diferencian de
manera muy vaga. Octavio Paz no se encasilló en nada ya que estuvo influenciado por
la literatura universal en general.
La experimentación con la pluma es probablemente la mejor definición que se le puede
dar al trabajo de este gran poeta. Paz se dedicaba a jugar con las palabras en sus textos,
a mezclar cualidades de una y de otra corriente artística y a buscar entre lo que tenía al
alcance de su mano para crear un nuevo poema original. Sin importar tanto la forma
sino el tema, sus obras jóvenes hablaban de temas sociales. Poco a poco sus palabras se
irán convirtiendo en interrogantes que se preguntan sobre la vida, el paso del tiempo y la soledad del hombre. La desilusión y la decepción con los sistemas políticos, tanto de
derechas como de izquierdas, marcan la literatura del escritor.
Elegía Interrumpida fue escrito en 1948, dos años antes de que el autor publicara El
laberinto de la soledad, un libro marcado por la preocupación por la sociedad mexicana
y su pesimismo colectivo. Estos problemas psicológicos ya se pueden entrever en este
poema, que vería la luz en el libro Libertad bajo palabra en los años sesenta. La muerte,
como el pensamiento más pesimista del ser humano, es el tema central del poema.
En sus versos llora continuamente las pérdidas que ha sufrido en su entorno familiar. La
frase “aunque muera de rayo, tan aprisa que no alcance la cama ni los óleos” es una
referencia a su padre, que murió alcanzado por un tren mientras iba bebido. Conforme
el poema va avanzando se aleja del entorno familiar para fijarse en los “rostros perdidos
de mi frente”, gente que no recuerda o que directamente no conoce y cuyas muertes
pesan en él. Los muertos olvidados de México, cuya falta sólo la recuerdan los
familiares.
 “Hoy recuerdo a los muertos de mi casa” es lo primero que leemos, verso que se repite
en cinco ocasiones. El mismo título nos presenta el lamento que va a recitar, ya que nos
habla de una elegía. Esta es una composición poética que gira alrededor de algo perdido
y del sentimiento de nostalgia. Es un género dominado por el tema funerario, y aunque
existen elegías sobre el amor o el paso del tiempo, Octavio Paz la hace girar sobre la
muerte que “interrumpe” con un pero: “pero no hay agua ya, todo está seco” Así,
podemos establecer la estructura del poema. Las primeras cinco estrofas se abren con el
verso que se repite, englobando una primera parte; la de la elegía. La segunda parte trae
la interrupción (en la sexta estrofa) y el final (en la séptima) que acaba con una cuestión
moral: “el cielo está cerrado y el infierno vacío” Los buenos y los malos, el blanco y el
negro... todo es relativo en la sociedad mexicana, donde la corrupción está
generalizada, la cultura atrasada y la misma muerte extendida.
“Hoy recuerdo a los muertos de mi casa” es lo primero que leemos, verso que se repite
en cinco ocasiones. El mismo título nos presenta el lamento que va a recitar, ya que nos
habla de una elegía. Esta es una composición poética que gira alrededor de algo perdido
y del sentimiento de nostalgia. Es un género dominado por el tema funerario, y aunque
existen elegías sobre el amor o el paso del tiempo, Octavio Paz la hace girar sobre la
muerte que “interrumpe” con un pero: “pero no hay agua ya, todo está seco” Así,
podemos establecer la estructura del poema. Las primeras cinco estrofas se abren con el
verso que se repite, englobando una primera parte; la de la elegía. La segunda parte trae
la interrupción (en la sexta estrofa) y el final (en la séptima) que acaba con una cuestión
moral: “el cielo está cerrado y el infierno vacío” Los buenos y los malos, el blanco y el
negro... todo es relativo en la sociedad mexicana, donde la corrupción está
generalizada, la cultura atrasada y la misma muerte extendida.
Mediante el uso de endecasílabos Octavio Paz crea un poema lleno de significados
ocultos, tristeza y melancolía. Las connotaciones del léxico utilizado son más que
negativas. “Muerto”, como representación de lo inevitable. “Puerta”, cómo algo que
separa los dos mundos. “Suspiro”, como una referencia al paso del tiempo y a la nostalgia. Las palabras que utiliza son más duras de lo normal, algo que podemos ver en
el uso de “Agonía” en vez de dolor. “Se ve desde la orilla” es también una referencia a
ese otro lado, al de la muerte. Los muertos que le pesan a Octavio Paz no son sólo los de
su familia. Son todos los mexicanos a los que se les ha negado la vida: “en mí se
obstinan, piden comer el pan, la fruta, el cuerpo, beber el agua que les fue negada”
En mi opinión, con este poema no sólo se refiere a los que han muerto físicamente, sino
a los que siguen con vida pero viven como fantasmas por la falta de iniciativa y libertad
para ejercer su derecho a vivir en paz. En este grupo se incluye a él mismo con el verso
“más muertos que vivos entramos en la cama” Viven día tras día como si estuvieran
muertos, ya que será la propia muerte la que les libere de la vida. La referencia a las
noticias y al alcoholismo con “arrugados periódicos y noches descorchadas” me ha
llamado mucho la atención. Creo que refleja exactamente lo que quiere expresar con su
poema, escribiendo sobre una sociedad en la que la muerte es la noticia común del día,
en la que beber como bebía su padre se ha convertido en la única solución a los
problemas a los que pocos hacen frente.
Ingeborg Bachmann
¡Hola a todos!
Ya hemos empezado Mayo y en poco acabaré las clases y empezaré a estudiar para los exámenes finales.
De momento nos quedan tres autores para hablar. Hoy nos toca... ¡Ingeborg Bachmann!
 Antes de hablar sobre su biografía o hacer un repaso sobre su estilo de escribir, algo que ya hacemos en clase, me ha parecido interesante colgar aquí un nuevo libro sobre ella. Se trata de una novela un tanto peculiar, ya que recoge nada más y nada menos que las cartas que se escribían la poeta y Paul Celan.
Antes de hablar sobre su biografía o hacer un repaso sobre su estilo de escribir, algo que ya hacemos en clase, me ha parecido interesante colgar aquí un nuevo libro sobre ella. Se trata de una novela un tanto peculiar, ya que recoge nada más y nada menos que las cartas que se escribían la poeta y Paul Celan.
Si quereis saber más sobre el tema, pulsar aquí. Si por el contrario os interesa más leer sobre su vida, aquí. Uno de estos días publicaré una entrada sobre Octavio Paz, otro gran poeta del que hablaremos aquí, en Una Taza de Letras. ¡Gracias por tu lectura y hasta pronto!
Si quereis saber más sobre el tema, pulsar aquí. Si por el contrario os interesa más leer sobre su vida, aquí. Uno de estos días publicaré una entrada sobre Octavio Paz, otro gran poeta del que hablaremos aquí, en Una Taza de Letras. ¡Gracias por tu lectura y hasta pronto!
Una isla al mediodía
¡Hola a todos y todas! Hoy vamos a hablar de un relato de Julio Cortázar. Os dejo aquí el comentario que he hecho. ¡Que lo disfrutéis!
Julio Cortázar fue un escritor e
intelectual argentino nacido en Bélgica y con nacionalidad francesa como
protesta contra el gobierno de su país. Autor innovador en su tiempo, se le
recuerda sobre todo por sus relatos cortos como el que aquí analizamos. Se
dedicaba a romper con lo clásico con narraciones extrañas para el lector y con
significados ocultos bajo relatos aparentemente sencillos. Siempre en la
frontera de lo real y de lo fantástico, sus obras entran dentro del boom
hispanoamericano de los años 50, momento en el que se escriben multitud de
maravillosos libros. Podemos
hablar de una etapa que dura desde “Leyendas de Guatemala” hasta “100 años de
soledad” El término realismo mágico se
apodera de las editoriales como un arte que niega las evidencias racionales sobre el mundo real. Las
realidades paralelas y la creencia de que en este mundo hay muchos mundos da
mucho que escribir. Los autores no tratan de olvidar la realidad, sino de
mostrar la realidad en su plenitud, con las partes que no podemos ver.
La isla al mediodía es un relato corto en el que Cortázar trata un tema
original narrado en tercera persona con un punto de vista único, por lo que la
persona gramatical no varía. Siempre está narrado en pasado y se centra en el
personaje principal; Marini. El narrador reproduce los sentimientos del
protagonista sin darle voz. La única vez que vemos un diálogo está insertado en
el texto del narrador. Se trata de una conversación de Marini con un
radio-telegrafista, en la que sólo este tiene voz.
Así, vemos como el escritor utiliza una
forma narrativa impersonal desde un punto de vista omnisciente, como si de un
cronista se tratase, ingresando en la conciencia del personaje. Conforme vamos
leyendo, vemos como la narración acaba incorporando un monólogo interior del
protagonista, pero siempre en tercera persona. Su estilo directo ayuda a
comprender la historia; nos da la posibilidad de meternos en la mente de Marini
sin que sea él el que nos cuente las cosas. El narrador nunca emite juicios o
comenta, solo nos expone lo que piensa y hace el protagonista. Observamos una
focalización externa sobre todo al final del relato, cuando el accidente de
avión aparece en la escena. El narrador lo describe todo desde fuera, pero no
entendernos muy bien lo que pasa.
En cuanto a la disposición del texto,
podemos ver cómo la historia se desarrolla de forma lineal. Comienza Ab Ovo y
no encontramos ninguna analepsis o prolepsis en ningún momento.
El orden de sus elementos es fijo: todo
gira, sin duda, alrededor de la isla. Es el punto sobre el que se desarrolla la
trama. Además, la propia palabra se repite con frecuencia. Si no vemos “isla”,
observamos como se apela a esa idea constantemente, como una obsesión. Es el
elemento al que el escritor da más importancia. Se omite cualquier hecho
iterativo, y sin embargo vemos como la acción de mirar por la ventana del avión
es reiterativa.
En el relato encontramos resúmenes que
omiten información aparentemente decisiva a la que se le quita importancia,
como el hecho de que Carla haya decidido no tener un niño que, deducimos, es de
Marini. Vemos también una digresión del tiempo cuando el narrador salta de una
cosa a otra constantemente, desconcertando al lector. “Goldman había encontrado
dos piedras talladas con jeroglíficos”, “cada cinco días llegaba un barco para
cargar la pesca”
Cortázar dedica mucho tiempo a
describir lo que rodea al personaje. Encontramos muchos adjetivos acompañando a
sustantivos y verbos, todos ellos de un vocabulario culto en una prosa
recargada pero fácilmente entendible: “la rodeaba con un intenso azul que
exaltaba la orla de un blanco deslumbrante y como petrificado”
También es común la personificación:
“playas desiertas corrían hacia el norte”, “montaña entrando a piqué en el mar”
El autor dedica poco tiempo a presentar a los personajes.
Lo hace de forma brusca e impersonal. Primero describe al personaje en cuestión
y en la siguiente frase le da un nombre que no recordaremos. Es extraño encontrar
en un cuento tan corto tal abundancia de nombres, sobre todo de mujeres: Carla,
Tania, Lucía, Felisa… Cortázar lo hace para dejar constancia de lo mujeriego
que es Marini, ya que tiene una mujer en cada ciudad: Marini es el personaje
atraído por la isla y las chicas los personajes atraídos por él. También nos
hace ver al protagonista como un hombre que ha perdido el norte, que no deja de
hacer escalas en otros países y con una obsesión por mirar el reloj, por ver
como pasa el tiempo hasta el momento en el que pueda poner los pies en esa isla.
“Todo era un poco borroso”, “No llevaba muy bien la cuenta de los días” son
ejemplos de ideas que se nos presentan para que vayamos cuestionándonos si la
vida de Marini es real o tan solo un sueño. Se hace imposible pensar sobre una
tipología de personajes, ya que parecen ser meros adornos en la vida de Marini,
que lo que quiere estar solo en una isla. Son planos, estáticos, no hay una
evolución.
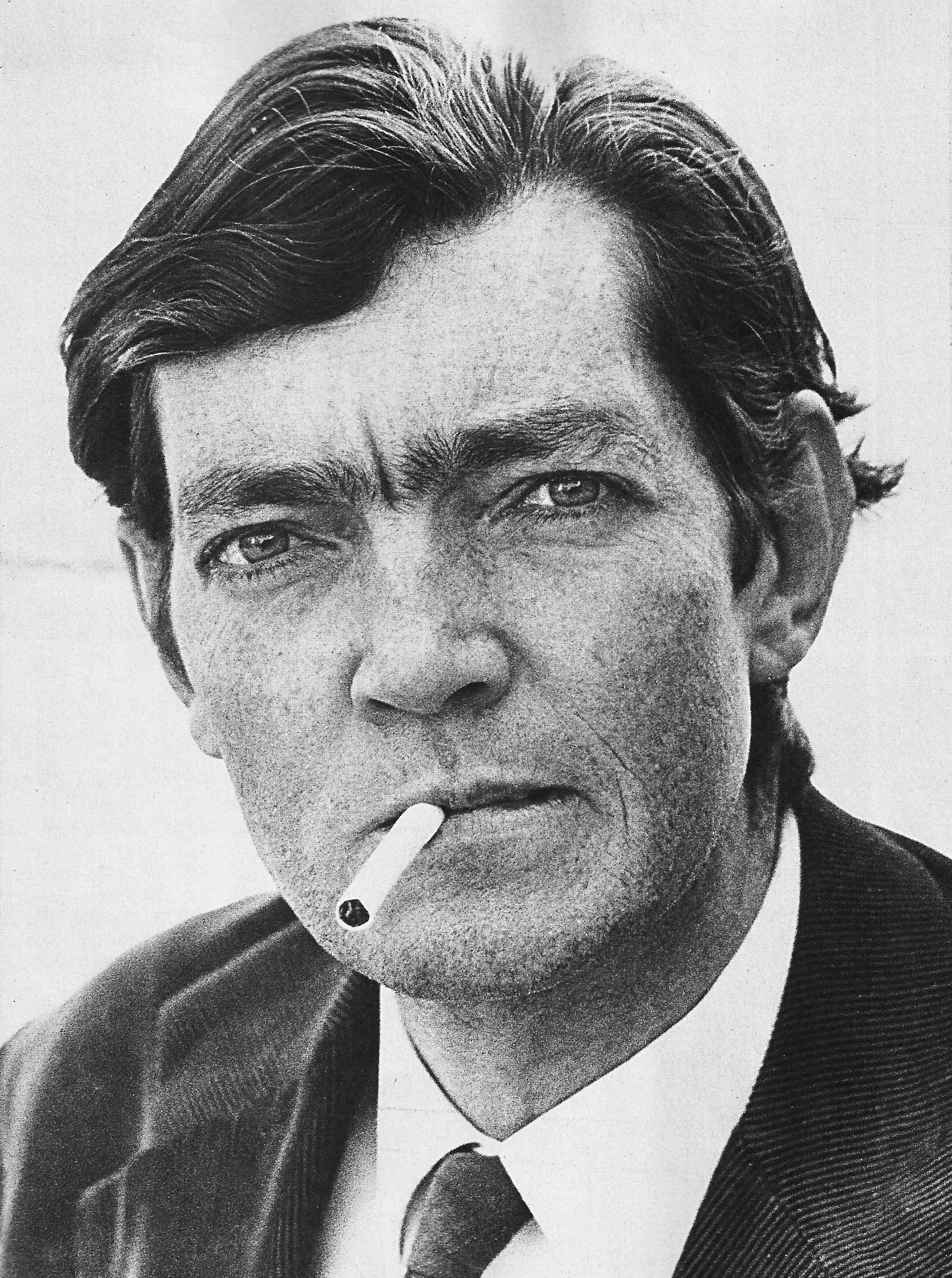 Una vez aclarado el análisis más formal
vamos a pasar a buscar el verdadero significado de este texto para comprender
cómo utiliza Cortázar todos los elementos lingüísticos anteriormente descritos
para conseguir el efecto que busca: extrañar, sorprender y hacer pensar. En este relato lo político se mezcla con
lo literario. La literatura se entiende como denuncia y como reivindicación
cultural. La narrativa está fragmentada reflejando la percepción de una
realidad contradictoria, ambigua y caótica. Vemos una lucha por el dominio de
la naturaleza. La isla representa la antigua América del Sur, llena de selvas
vírgenes. El avión que irrumpe en esta representa las ciudades modernas que se
empiezan a edificar tras la colonización y que están acabando con la
naturaleza. La repetitiva descripción del paisaje no es casual, ya que Cortázar
trata de darle la condición de realidad desbordante. Vemos un
extrañamiento: el hombre que vive una vida “real” y que no hace más que soñar
con vivir en una isla. Marini coloca su realidad en la isla, no en el avión. La
manera en la que acaba el relato es lo que nos llama la atención, el modo que
tiene Cortázar de cuestionar qué es realidad y qué es ficción. No olvidemos que
forma parte de la literatura fantástica. Si el autor habla de algo profundo, de
algo casi místico, se nos hace mucho más interesante esto que si lo hace de un
accidente de avión.
Una vez aclarado el análisis más formal
vamos a pasar a buscar el verdadero significado de este texto para comprender
cómo utiliza Cortázar todos los elementos lingüísticos anteriormente descritos
para conseguir el efecto que busca: extrañar, sorprender y hacer pensar. En este relato lo político se mezcla con
lo literario. La literatura se entiende como denuncia y como reivindicación
cultural. La narrativa está fragmentada reflejando la percepción de una
realidad contradictoria, ambigua y caótica. Vemos una lucha por el dominio de
la naturaleza. La isla representa la antigua América del Sur, llena de selvas
vírgenes. El avión que irrumpe en esta representa las ciudades modernas que se
empiezan a edificar tras la colonización y que están acabando con la
naturaleza. La repetitiva descripción del paisaje no es casual, ya que Cortázar
trata de darle la condición de realidad desbordante. Vemos un
extrañamiento: el hombre que vive una vida “real” y que no hace más que soñar
con vivir en una isla. Marini coloca su realidad en la isla, no en el avión. La
manera en la que acaba el relato es lo que nos llama la atención, el modo que
tiene Cortázar de cuestionar qué es realidad y qué es ficción. No olvidemos que
forma parte de la literatura fantástica. Si el autor habla de algo profundo, de
algo casi místico, se nos hace mucho más interesante esto que si lo hace de un
accidente de avión.
Como en La noche boca arriba, el escritor ofrece al lector una historia aparentemente
superficial en la que sitúa una historia mas profunda. No es hasta el final
cuando somos golpeados por la “verdad” en la que conectan ambas historias. Esta
lucha entre la realidad y la ficción es la prueba de que en la escritura de
Cortázar siempre hay que buscar un trasfondo, algo oculto en las palabras.
Cantautores
¡Hola a tod@s!
Hoy en Una taza de Letras vamos a empezar Abril con buena poesía y buena música.
Ya que estamos hablando últimamente de muchos versos, quería subir aquí unas canciones que significan mucho para mi.
Las conozco principalmente de oírlas en el coche cuando mi madre las ponía en cinta (¡qué tiempos!)
Estoy hablando de la poesía cantada de Serrat y de Paco Ibáñez.
Os dejo aquí los links para que escuchéis de lo que hablo. Iré subiendo más canciones en otro momento, pero por ahora os dejo mi poema favorito: Caminante no hay camino, de Antonio Machado, mi poeta favorito también.
¡Espero que lo disfrutéis!
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.
Espacio
¡Hola a todos/as!
He pensado que además de la entrada sobre Juan Ramón Jiménez voy a colgaros aquí el comentario que he hecho sobre uno de sus poemas: Espacio, del que ya hablamos en la entrada anterior. ¡Espero que lo disfrutéis!
Espacio
es uno de los poemas más importantes de la literatura del siglo XX. Su autor;
el Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Le conocemos sobre todo por
el famoso cuento “Platero y yo”, su obra más sonada. Casi todos los niños
españoles y latinos leen el cuento en el colegio. Españoles porque se crió en
Moguer, y latinos porque el poeta pasó la mitad de su vida en América, sin querer
regresar a España. Su poesía se deslocalizó y se disfrutó fuera de la
península. Su candidatura para el Premio Nobel la presentó la Universidad
americana de Maryland, no España. Este país tuvo al poeta muchos años en el
olvido, pero ahora se reconoce todo su trabajo. Juan Ramón Jiménez vivió en
Sevilla y en Madrid, grandes ciudades llenas de posibilidades. Se alojó en la Residencia
de Estudiantes, rodeado de árboles y de personas interesadas en la poesía. Procedente
de una familia acomodada, el poeta tuvo una vida marcada por algún que otro
problema mental y las mujeres hasta que conoció a Cenobia, la mujer de su vida,
la cual murió tres días después de que se le concediera el Premio Nobel de Literatura.
Un hombre preocupado por la vida, la naturaleza, las grandes preguntas sin
respuestas… se refugió en la poesía para poder expresar sus sentimientos,
pensamientos y emociones.
El
poema que aquí analizamos, Espacio,
fue una de sus últimas creaciones. Estuvo escribiéndolo por más de 10 años.
Tenía 115 páginas que acabaron formando tres fragmentos en prosa. Lo forman
palabras muy simples pero llenas de connotaciones. Adjetivos llenos de colores
y sustantivos abstractos como soledad
y silencio dan forma a este gran
poema, cuyo tema central es la dimensión del infinito, de la Eternidad.
Utilizando un método moderno para su época, el monólogo interior, el poeta se
envuelve en simbolismos para dejar fluir su conciencia. Escribe desde América,
pero su corazón está en su pueblo. Habla de Nueva York de una forma mucho más
positiva de lo que lo hace Federico García Lorca, pero sigue rememorando Moguer
a la otra orilla del Atlántico. Es lo que ve, siente y respira cuando escribe
esas palabras. Juan Ramón Jiménez definía a Moguer como “la luz con el tiempo
dentro”, y justamente la palabra luz es la que más vemos aludida en Espacio: La luz y el sol que brilla. En Espacio vemos como echa de menos su
hogar, separado por el mar. Sin embargo, lejos de mostrarse resentido, el mar
siempre será para él un elemento muy importante.
El
poeta tendrá a lo largo de su vida tres mares; el de su infancia, el de la
adolescencia donde conoció el amor y el del exilio; el Atlántico. Espacio hace un recorrido por cada uno
de estos, comparando continuamente la tierra que pisa y la que ha tenido que
abandonar. El poema es en realidad un círculo, como cada día de nuestra vida,
donde el sol sale por la mañana y se esconde por la noche: desaparece de
América para salir por Europa. Hay una congregación del tiempo en ese espacio,
y un hueco para el amor y los recuerdos de su infancia: El sol, como un dios “con
minúscula”, no como representación de la religión sino como naturaleza, poesía
y propia creación.
 Con
este poema vemos como la poesía de Juan Ramón Jiménez es hermética, difícil y
dirigida a una minoría de la que él formaba parte. Con una métrica basada en el
verso largo de rima consonante, sus palabras son esenciales y desnudas pero
llenas de símbolos y significados ocultos, acercándose así a la poesía mística.
Espacio es un poema que se acerca
mucho a la prosa, y que por lo tanto atrae a más gente. Como en toda su poesía,
encontramos las mismas preguntas sobre la vida y la muerte, la eterna pregunta
de ¿qué pasará después? que ya se hacía desde muy joven y que sigue muy
presente aquí, ya en el final de su trayecto poético. Es un texto que rompe con
la idea de “poesía”. Tiene sus versos, sus estrofas y sus rimas, pero está
compuesto de saltos y de cambios.
Con
este poema vemos como la poesía de Juan Ramón Jiménez es hermética, difícil y
dirigida a una minoría de la que él formaba parte. Con una métrica basada en el
verso largo de rima consonante, sus palabras son esenciales y desnudas pero
llenas de símbolos y significados ocultos, acercándose así a la poesía mística.
Espacio es un poema que se acerca
mucho a la prosa, y que por lo tanto atrae a más gente. Como en toda su poesía,
encontramos las mismas preguntas sobre la vida y la muerte, la eterna pregunta
de ¿qué pasará después? que ya se hacía desde muy joven y que sigue muy
presente aquí, ya en el final de su trayecto poético. Es un texto que rompe con
la idea de “poesía”. Tiene sus versos, sus estrofas y sus rimas, pero está
compuesto de saltos y de cambios.
La
estructura del poema es como un pensamiento. Cuando pensamos, empezamos con una
idea simple que se va complicando y uniéndose a otras ideas, repitiéndose. Al
final, nos preguntamos cómo hemos llegado hasta ahí, haciendo así un proceso
inverso para llegar a la primera idea. Así, vemos como el inicio y el final del
segundo fragmento del poema tienen mucho que ver: Dulce como esta luz/este sol era el amor. Sólo vemos cambiar dos
palabras, y una tan solo por cuestión de género.
Empieza
hablando de la luz, de un amanecer y acaba hablando del sol, del atardecer que se
acaba convirtiendo en noche: del eterno día a día, que nunca cambia.
El
mundo sigue girando aunque cerremos los ojos.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


